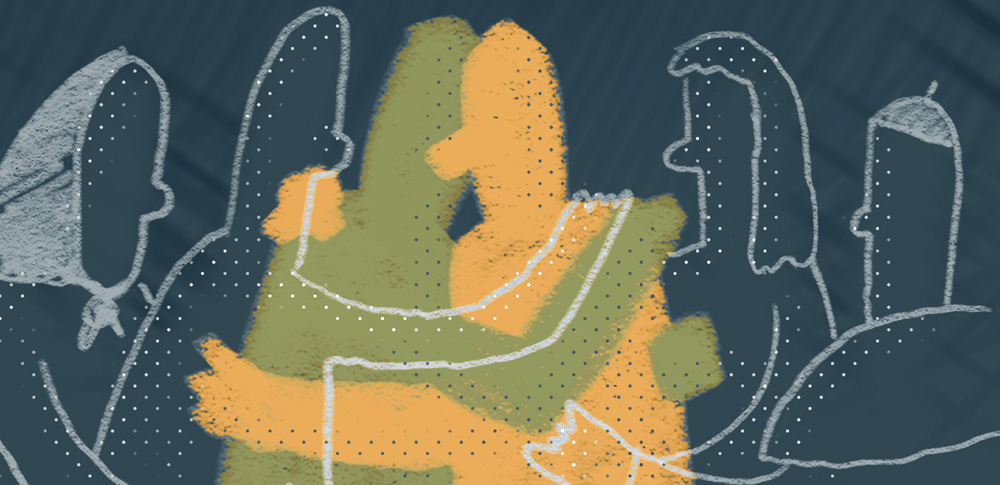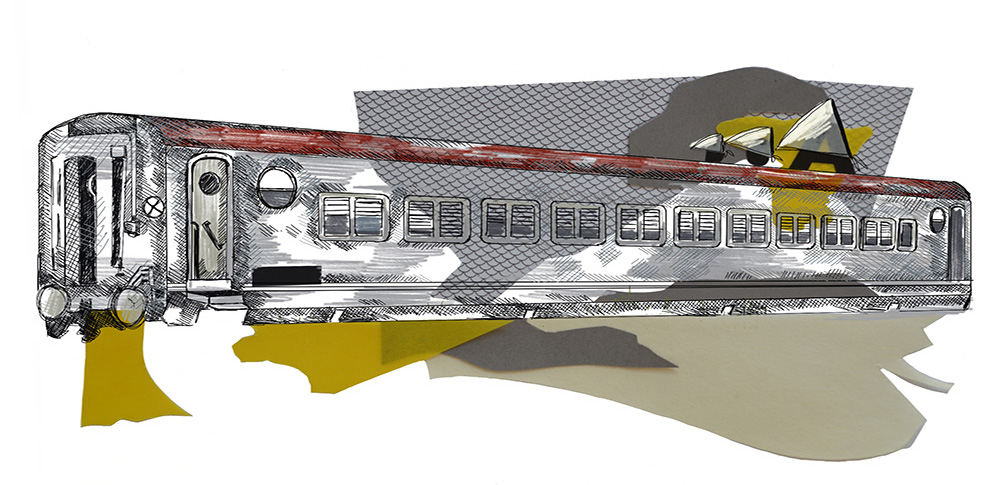27/03/2023
Un retorno al caos primitivo
Por Ernesto Espeche
Ilustración Ximena García
“La verdad es que así, tal como está, no puede publicarse”. “No puede”, repitió, y desplazó la autoría de su rechazo hacia una tercera persona indefinida, engañosa, con pretensiones de capturar algo tan escurridizo como “la verdad”. Se acomodó en su sillón, emparejó el revoltijo de hojas entre sus manos, prendió un cigarrillo y dejó el paquete sobre la mesa, a mitad de camino entre él y yo. “Sacá uno si querés”. Me levanté dispuesto a irme y ensayé un gesto parecido a un agradecimiento que, ahora que lo pienso, pudo corresponderse con el ofrecimiento del Marlboro o con la molestia de recibirme esa mañana en la oficina de la editorial luego de haber leído mi borrador.
—Sentate por favor. No te vayás. Escúchame dos minutos más.
Lo miré con fastidio, aunque no descarto que haya sido con resignación, o cansancio, y me dejé caer sobre la silla sólo a condición -eso me dije- de anticiparme a una previsible arremetida de sus consejos y recomendaciones de viejo militante devenido en editor que, además, fue compañero de mis viejos en la organización durante la primera mitad de los setenta. Esa triple condición lo dotaba, supongo que él así lo sentía, de cierta autoridad para guiarme en mis aventuras literarias. Como dije, me anticipé:
—Es ficción, o autoficción, o literatura del yo, o no sé qué carajos. Llamalo como se te antoje. Me aburre el debate sobre los géneros literarios. Entonces vamos a ahorrarnos explicaciones inútiles: a mi me basta con saber que no te sirve lo que te mandé y me alcanza con que sepás que no quiero ni puedo escribir un ensayo sesudo, ni un tratado político, ni un testimonio desgarrador. No me sale. No ahora. Yo también estoy viejo y, tal vez por eso, acepto sin chistar el abandonado de ciertas destrezas.
—No digas pavadas. Vos podés escribir de otra manera, siempre pudiste. Te conozco desde que eras un pibe. Seguramente esto no sea más que una nube pasajera.
—O quizás no, y la nube resulta ser un nubarrón que llegó para quedarse. Te recuerdo que ya no soy un pendejo, y eso no se modifica aunque vos tengás la edad de mis viejos. El tiempo, ese sujeto enroscado y jodido, juega a las paradojas: los HIJOS, eternos adolescentes, envejecimos -¿viste?-, alguna vez nos iba a pasar. En tal caso, esta es una conversación entre viejos que vienen de generaciones distintas; somos dos versiones, entre tantas posibles, de la categoría de sobrevivientes; dos viejos que pretenden reconocerse en un mismo lenguaje, el de la supervivencia, aunque el asunto se complica por la proliferación de dialectos. Y eso nos distingue y a la vez nos iguala. Sería saludable para ambos, entonces, evitar los sermones y despedirnos cuanto antes. Preferiría no discutir con vos.
Hizo un silencio expectante, como si quisiese masticar un rato las palabras antes de decidir si soltarlas o tragárselas. Ahora, a cierta distancia de aquella mañana, tengo la sensación de haberme excedido en el tono tajante, sin dudas soberbio, que elegí para frenar la embestida. Mecanismos de defensa. Como sea, lo que dije no sirvió para lograr que el hombre dejara que las cosas simplemente sucedieran. Me propuso salir a dar un paseo por el barrio. Acepté, en buena medida, fantaseando con que la evacuación del edificio fuera un avance, escalonado, pero avance al fin, en mi intención de volver a casa cuanto antes.
Caminamos en dirección oeste por el Parque Cívico. El paisaje era el habitual a esas horas: oficinistas que salieron a tomar aire o fumar un cigarrillo, personas mayores que reponían sus fuerzas en asientos de madera y estudiantes que decidieron no entrar al colegio para dejar pasar las horas desparramados sobre el césped. Mi editor retomó la charla con un elogio de la persistencia. Permanecí en silencio. Uno de los asuntos que no consigo saldar con los exponentes de la vieja guardia de militantes es, en efecto, esa compulsión quijotesca a batallar siempre, incluso cuando las condiciones imponen un momento para al remanso. Ese ir por más mientras todo indica que es mejor una retirada oportuna; ese lanzarse a una ofensiva desordenada en contextos propicios para un reagrupamiento; ese dinamitar puentes sin mensurar la posibilidad de quedar aislados. Batallar, en definitiva, como si ese acto instrumental fuese un objetivo en sí mismo. En lo profundo de esa incomprensión, que asumo como propia, íntima e intransferible, encuentran albergue mis contradicciones más robustas en relación al, por así llamarlo, espíritu setentista: la cuestión del método o -más específicamente- su emancipación del marco estratégico. Pero quién soy yo para colarme en una asamblea a la que no fui invitado y, encima, meter la cuchara. ¿Y si esa asamblea nunca se disolvió y hasta hoy sigue deliberando en un escenario en el que se mezclan las caras nuevas y las caras de siempre, las que hablan desde las pancartas que habitan y las otras, llenas de arrugas y achaques? Diferencias tácticas, pibe, matices en las formas de entender la dinámica política. Eso me dicen y, para subrayar lo dicho, dejan que se asome alguna que otra cicatriz entre los pliegues de la experiencia. Dicen eso, y que hay que quitarle dramatismo porque, a fin de cuentas, cada generación encuentra los caminos para ajustar cuentas con la anterior. Yo intento convencerme y, en ciertas circunstancias, hasta puedo creer que en eso estamos.

Ilustración: Ximena García
En ciertas circunstancias, decía, que no eran, de eso estoy seguro, las que tuvieron lugar esa mañana en la que, mi editor y yo, salimos de la oficina de la editorial para caminar juntos un rato. La oficina, esa oficina que por fin abandonamos, era un campo fértil para la germinación de mis divagues menos productivos. La disposición de los muebles, la luminosidad, el color pastel de las paredes; todo allí me remitía, cada vez que cruzaba esa puerta, a un consultorio como el que hoy hubiesen habitado mis viejos si no fuese porque eligieron quedarse a pelear y no salir al exilio, o guardarse por un tiempo en vez de seguir exponiéndose, o priorizar el trabajo en el hospital por sobre la atención gratuita en la salita del barrio para organizar a los vecinos, como rezan los manuales del buen revolucionario que yo aprendí de memoria, hasta la última coma, para intentar desarrollar algo así como el orgullo por ese “darlo todo", aunque yo hubiese preferido que no dieran tanto para poder, por ejemplo, caminar junto a ellos por el parque esa mañana en que mi editor intentaba justificar su rechazo a la publicación de mi borrador. No. No era una buena idea resolver mi berrinche de niño abandonado y culposo a costa del tipo que tenía a mi lado, y mucho menos si, para colmo, me reiteraba en cuanto podía que intentó sin suerte alertar a los doctores, es decir, a sus compañeros, o sea, a mis padres, de la necesidad de armar rápido las valijas y subirse al primer buque que encontraran.
Volví a sintonizar las parrafadas del tipo que caminaba a mi costado. Seguía articulando una exposición traspolable a los salones de un congreso de activistas bienpensantes. Nada que no esperase. Algunas palabras resonaban por sobre el resto: compromiso, épica, responsabilidad, obstinación, ideales, justicia. Lo usual, en síntesis, si lo que se quiere es desalentar la incumbencia de la ambigüedad en los quehaceres de la liberación nacional y social, o social y nacional, en este caso no aplican distingos. Todo lo que decía giraba como una ruleta en torno a un desenlace en el que se me sometía, bajo la forma de castigo por indisciplina, a escuchar, como finalmente escuché, una frase percudida por el uso, vaciada de contenido, reconvertida en latiguillo, en aforismo, en: cliché: “en este país la realidad superó largamente a la ficción”. Eso me dijo y fue como si no hubiese dicho nada o, peor aún, como si de inmediato añadiese que “debemos recordar los hechos del pasado para que la historia no se repita”. Grité, por dentro, pero grité, que no hay realidad que pueda ser contada, y por tanto comprendida, sin recurrir a un armazón ficcional; y que nada de lo que nos haya sucedido, sea más o menos traumático, está sujeto a una simple o mecánica repetición, más allá de la voluntad de evocarlo o la pretensión de olvidarlo. Estuve a punto de despotricar contra la solemnidad que envuelve a algunas memorias con sus capas de coherencia discursiva y corrección política. No pude, debo admitirlo, por un miedo residual a sentir la desnudez que supone librarse de aquellas envolturas.
El hombre no había terminado. La avenida Peltier se nos cerraba a unos veinte o treinta metros. “¿Qué vas a inventar que no nos haya pasado?” preguntó con fines apenas retóricos. Entonces seguí callado. De inmediato se despachó con una arenga cuya intencionalidad pretendía ser movilizante y su carácter bordeaba los perímetros del coaching motivacional: que no necesitaba explicarme justo a mí que aún hay mucho por contar; que pasaron cuarenta años desde que terminó la dictadura y, aunque parezca una obviedad, no está todo dicho, que de lo que se trata, pues, es de seguir contando, que es así como se afianza la memoria, y mucho más en tiempos donde se multiplican los discursos de odio y las expresiones negacionistas. Reprimí mis impulsos por detenerme a aplaudir como se estila al finalizar una representación teatral: dejé el sarcasmo para otro momento porque advertí que, justo allí, se abría un resquicio para provocarlo a salir por un rato de los lugares comunes.
—No estoy seguro de que la dictadura se haya terminado…
—¿De qué hablás? Si fuese así, como decís, no podríamos caminar tan tranquilos por estas calles. Mirá a tu alrededor. ¿Estás bien? Creo que tenés un serio problema con el uso excesivo del lenguaje figurado. A veces te volvés indescifrable.
—Ese es el problema, aunque no es sólo mío -admití a medias para hacerme cargo de su diagnóstico-: necesitamos encontrar una fecha para conmemorar el secuestro seguido de muerte de las metáforas. No logro procesar ese duelo, entre otros tantos.
A modo de confirmación involuntaria, o certificado no oficial de defunción, el hombre se esforzó en elaborar una explicación; y la explicación, o la justificación, son formas del decir que conspiran contra todo intento de salir un rato de la literalidad. Dijo que, incluso, podíamos coincidir en eso de que la dictadura no había terminado si es que en verdad se trataba de dar cuenta de las marcas que el horror ha dejado en nuestro presente y, en un plano más general, en las distintas etapas que se sucedieron desde la restauración institucional. Agregó, como si hiciese falta, que una cosa es una licencia poética y otra, muy distinta —y estiró la “u” del “muy” tanto como pudo- es un abandono de la realidad por tiempo indeterminado.

Ilustración: Ximena García
Se ayudó con los dedos de la mano para enumerar las falencias de mi borrador: personas que no existen ni existieron, situaciones que son incomprobables, buenos que no son del todo buenos y malos que no terminan de ser malos, ausencia de causas colectivas, de ideales políticos, de horizonte ideológico. Habló de los peligros de asumir, sin siquiera notarlo, el verso posmoderno de que todo es relativo, de que nadie es dueño de la verdad.
Pensé decirle que las ideologías no siempre se explicitan; que, en cambio, suelen tener un mayor arraigo en lo cotidiano, o lo mundano, de la vida misma. Me callé. El bloque de cemento moldeado con la estética del más radical brutalismo se levantó frente a nosotros apenas giramos por calle Belgrano. El hombre debió aprovechar la caminata para acudir en horario a una reunión en el Espacio de la Memoria, allí donde, en otras épocas, funcionó el Departamento 2 de Inteligencia de la policía, y principal centro de detención clandestina. Siguió hablando y yo me desconecté como sucede con esos dispositivos que pierden señal cuando están próximos a áreas congestionadas. Me sobrevino un súbito agotamiento, entre otras cosas, supongo ahora, por tener que volver a admitir, cada vez con más incertidumbre y menos entusiasmo, mis dificultades para moverme, desde hacía un tiempo, en el terreno de las racionalidades políticas. “Es una especie de hipersensibilidad tardía”: alguien me había dicho eso, o algo parecido, cuando dije que mi desplazamiento hacia las formas montañosas de la literatura tomaba los rasgos de una huida, un éxodo forzoso motivado por condiciones de beligerancia. Como sea, el desplazamiento ya estaba en marcha y en aquella mañana, frente a mi editor, se actualizaban los costos altísimos que supone el desarraigo.
Mi búsqueda consistió en dejarme llevar, magnetizado como estaba, por el rastro que se trazaba a partir de un hallazgo, y las huellas borrosas que se pierden, o se confunden con otras, y desaparecen. Los huesos de mi papá encontrados en un pozo oscuro. Los caminos inciertos, y por eso inventados una y otra vez, que hizo mi mamá desde que la chuparon una noche de junio frente a mis ojos de niño; vestigios, todos ellos, de un derrumbe, del colapso de una estructura, digamos narrativa, que, alguna vez, supo contener y sosegar la incómoda pregunta por el quién soy, y acallar de a ratos los gritos ahogados del pibe que no encontró palabras para preguntar lo que no podía decirse. Se derrumbó, decía. Se desplomó como un dique que apenas resistía la furia de la correntada. Entonces, los escombros, la desintegración. Entonces, el desquicio, en cierto modo conocido, de una gramática del caos. Un viaje de vuelta o un retorno a ese caos primitivo, más bien infantil. Un recorrido espiralado que sugiere, de modo engañoso, una repetición inevitable, pero lo que en rigor se transita, en condiciones incómodas y precarias, es la geografía de un territorio desconocido, extraño, aunque decorado con viejas fachadas que tienen algo de familiar y que, por eso, remiten a un paisaje que presiento desolado. Elegir una residencia de acuerdo a ciertos parámetros de bienestar es una potestad que desde siempre nos ha sido vedada. Sobrevivir, después de todo, es una destreza que podemos adquirir y luego renovar, siempre a condición de respetar unas muy estrictas fechas de caducidad.
“¿Te parece?”. El tipo me hizo la pregunta como si hubiese leído el silencio en el que me resguardé. “Creo que es un buen título para tu novela”, agregó y me extendió la mano. “Te llamo en dos días para ajustar los detalles de la edición”. Entró al edificio y se despidió con una sonrisa que pareció espontánea aunque, ahora que lo recuerdo, pudo ser inventada.
Ernesto Espeche
Periodista, docente univeristario y escritor mendocino. Hijo de Carlos y Mercedes Eva, desaparecides en 1976; militante del movimiento de derechos humanos. Publicó libros ensayísticos y de divulgación académica sobre comunicación, cultura, periodismo y derechos humanos. Su primera novela, Treinta y nueve metros, fue editada en 2020 por Paradiso.
Ximena García
Es egresada de la carrera de Diseño Gráfico de la UBA y diplomada en Estudios Avanzados en Literatura Infantil y Juvenil por la UNSAM. Como ilustradora se formó en distintos talleres de ilustración, técnicas gráficas y construcción de libro ilustrado. Participa de diversos seminarios y talleres de escritura. En la actualidad, trabaja como docente de Ilustración y Diseño Editorial en la UADE, en proyectos personales de libro-álbum y como ilustradora para diversas editoriales nacionales y extranjeras.
Compartir